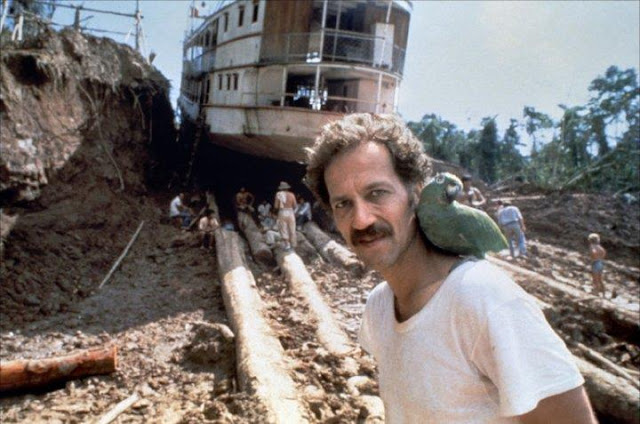I/M La tercera tesis de Bergson:

Si se intentara presentarla con una
fórmula brutal, se podría decir: además de que el instante es un corte inmóvil
del movimiento, el movimiento es un corte móvil de la duración, es decir, del
Todo o de un todo. Lo cual implica que el movimiento expresa algo más profundo:
el cambio en la duración o en el todo. Que la duración sea cambio, esto forma
parte de su propia definición: ella cambia y no cesa de cambiar. Por ejemplo,
la materia se mueve, pero no cambia. Ahora bien, el movimiento expresa un
cambio en la duración o en el todo. El problema está, por un lado, en esta
expresión y, por el otro, en la identificación todo-duración. El movimiento es
una traslación en el espacio. Ahora bien, cada vez que hay traslación de partes
en el espacio, hay también cambio cualitativo en un todo. En Materia y memoria
Bergson daba múltiples ejemplos. Un animal se mueve, pero no para nada: se
mueve para comer, para migrar, etc. Diríase que el movimiento supone una
diferencia de potencial, y que se propone colmarla. Sí considero abstractamente
partes o lugares, A y B, no comprendo el movimiento que va del uno al otro.
Pero estoy en A y tengo hambre, y en B hay alimento. Una vez que he llegado a B
y he comido, lo que ha cambiado no es sólo mi estado, es el estado del todo que
comprendía a B, A y todo lo que había entre los dos. Cuando Aquiles pasa a la
tortuga, lo que cambia es el estado del todo que comprendía a la tortuga, a
Aquiles y a la distancia entre ambos. El movimiento siempre remite a un cambio;
la migración, a una variación estacional. Y lo mismo sucede con los cuerpos: la
caída de un cuerpo supone otro que lo atrae, y expresa un cambio en el todo que
los comprende a los dos. Si se piensa en puros átomos, sus movimientos, que dan
fe de una acción recíproca de todas las partes de la materia, expresan
necesariamente modificaciones, perturbaciones, cambios de energía en el todo.
Lo que Bergson descubre más allá de la traslación es la vibración, la
irradiacíón. Nuestro error está en creer que lo que se mueve son elementos cualesquiera
exteriores a las cualidades. Pero las cualidades mismas son puras vibraciones
que cambian al mismo tiempo que se mueven los pretendidos elementos. En La
evolución creadora, Bergson da un ejemplo tan famoso que ya no distinguimos lo
que tiene de sorprendente. Dice que, cuando pongo azúcar en un vaso de agua,
“debo esperar a que el azúcar se disuelva”, Es de todas formas curioso, porque
Bergson parece olvidar que el movimiento de una cuchara puede apresurar esa
disolución. Pero, ¿qué quiere decir ante todo? Que el movimiento de traslación
que separa las partículas de azúcar y las pone en suspensión en el agua,
expresa a su vez un cambio en el todo, es decir, en el contenido del vaso, un
paso cualitativo del agua en la que hay azúcar al estado de agua azucarada. Si
la agito con la cuchara, acelero el movimiento, pero también cambio el todo que
incluye ahora a la cuchara, y el movimiento acelerado continúa expresando el
cambio del todo. «Los desplazamientos puramente superficiales de masas y de moléculas,
que estudian la física y ·la química», pasan a ser, «con respecto a ese
movimiento vital que se produce en profundidad, que es transformación y no ya
traslación, lo que la parada de un móvil es al movimiento de este móvil en el
espacio»". Así pues, en su tercera tesis, Bergson presenta la analogía
siguiente:
Cortes
inmóviles/movimiento
Movimiento como corte móvil/Cambio cualitativo
Con la única diferencia de que la
relación de la izquierda expresa una ilusión, y la de la derecha una realidad.
Lo principal que pretende decir Bergson con el vaso de agua azucarada es que mi
espera, cualquiera que sea, expresa una duración como realidad mental,
espiritual. Pero, ¿por qué esa duración espiritual da testimonio, no sólo para
mí que estoy esperando, sino también para un todo que cambia? Bergson decía: el
todo no está dado ni puede darse (y el error de la ciencia moderna, como de la
ciencia antigua, era darse el todo, de dos maneras diferentes). Muchos
filósofos habían dicho ya que el todo ni estaba dado ni podía darse; de ello
sólo sacaban la conclusión de que el todo era una noción desprovista de
sentido. La conclusión de Bergson es muy diferente: si el todo no se puede dar,
es porque es lo Abierto, y le
corresponde cambiar sin cesar o
hacer surgir algo nuevo; en síntesis, durar. «La duración del universo no tiene
sino que fundirse en uno con la libertad de creación que en él puede hallar
lugar. Y ello hasta el punto de que, cada vez que nos encontremos ante una
duración o dentro de una duración, podremos concluir en la existencia de un
todo que cambia, y que en alguna parte está abierto. Es bien conocido que
primero Bergson descubrió la duración como idéntica a la conciencia. Pero un
estudio más profundo de la conciencia lo indujo a demostrar que ella no existía
sino abriéndose a un todo, coincidiendo con la apertura de un todo. Lo mismo
para el ser viviente: cuando Bergson lo compara a un todo, o al todo del
universo, parece retomar la más vieja de las comparaciones. Sin embargo, él invierte completamente los
términos. Porque si el ser vivo es un todo, por tanto asimilable al todo del
universo. No es en cuanto sería un microcosmos tan cerrado como se supone lo
está el todo, sino, por el contrario, en cuanto está abierto a un mundo, y el
mundo, el universo, es él mismo lo Abierto. Allí donde algo vive, hay, abierto
en alguna parte, un registro en que el tiempo se inscribe.» Si hubiera que
definir el todo, se lo definiría por la Relación. Pues la relación no es una propiedad de los objetos, sino que siempre
es exterior a sus términos. Además es inseparable de lo abierto, y presenta una
existencia espiritual o mental. Las relaciones no pertenecen a los objetos,
sino al todo, a condición de no confundirlo con un conjunto cerrado de objetos.
Por obra del movimiento en el espacio, los objetos de un conjunto cambian de
posiciones respectivas. Pero, por obra de las relaciones, el todo se transforma
o cambia de cualidad. De la duración misma o del tiempo. Podemos decir que es
el todo de las relaciones. No ha de confundirse el todo, los «todos», con
conjuntos. Los conjuntos son cerrados, y todo lo que es cerrado está
artificialmente cerrado. Los conjuntos son siempre conjuntos de partes. Pero un
todo no es cerrado, es abierto; y no tiene partes, salvo en un sentido muy
especial, puesto que no se divide sin cambiar de naturaleza en cada etapa de la
división. «El todo real muy bien podría ser una continuidad indivisible"
El todo no es un conjunto cerrado, sino, por el contrario, aquello por lo cual
el conjunto nunca está absolutamente cerrado, nunca está completamente a
resguardo, aquello que lo mantiene abierto en alguna parte, como un firme hilo
que lo enlazara al resto del universo. El vaso de agua es efectivamente un
conjunto cerrado que encierra partes, el agua, el azúcar, quizá la cuchara:
pero el todo no está ahí. El todo se crea, y no cesa de crearse en una u otra
dimensión sin partes, como aquello que lleva al conjunto de un estado
cualitativo a otro diferente, como el puro devenir sin interrupción que pasa
por esos estados. Este es el sentido por el que el todo es espiritual o mental.
«El vaso de agua, el azúcar y el proceso de disolución del azúcar en el agua
son sin duda abstracciones, y el Todo en el que han sido recortados por mis
sentidos y mi entendimiento progresa tal vez a la manera de una conciencia. De
todas formas, ese recorte artificial de un conjunto o de un sistema cerrado no
es una pura ilusión. Tiene su fundamento y, si el vínculo de cada cosa con el
todo (ese vínculo paradójico que la enlaza con lo abierto) es imposible de
romper, al menos puede ser prolongado, estirado al infinito, y ser cada vez más
tenue. Es que la organización de la materia hace posible los sistemas cerrados
o los conjuntos determinados de partes; y el despliegue del espacio los torna
necesarios. Pero, precisamente, los conjuntos están en el espacio, y el todo,
los todos, están en la duración, son la duración misma en cuanto ésta no cesa
de cambiar. Ello hasta el punto de que las dos fórmulas que correspondían a la
primera tesis de Bergson adquieren ahora un carácter mucho más riguroso:
«cortes inmóviles + tiempo abstracto» remite a conjuntos cerrados, de los que
las partes son, en efecto, cortes inmóviles, y los estados sucesivos se
calculan según un tiempo abstracto; mientras que «movimiento real + duración
concreta» remite a la apertura de un todo que dura, y cuyos movimientos son
otros tantos cortes móviles atravesando los sistemas cerrados. Al cabo de esta
tercera tesis nos encontramos, de hecho, en tres niveles: 1) los conjuntos o
sistemas cerrados, que se definen por objetos discernibles o partes distintas;
2) el movimiento de traslación, que se establece entre estos objetos y modifica
su posición respectiva; 3) la duración o el todo, realidad espiritual que no
cesa de cambiar de acuerdo con sus propias relaciones. El movimiento tiene,
pues, dos caras, en cierto modo. Por una parte, es lo que acontece entre
objetos o partes; por la otra, lo que expresa la duración o el todo. El hace
que la duración, al cambiar de naturaleza, se divida en los objetos, y que los
objetos, al profundizarse, al perder sus contornos, se reúnan en la
duración.
Se dirá, por tanto, que el movimiento
remite los objetos de un sistema cerrado a la duración abierta. Y la duración,
a los objetos del sistema que ella fuerza a abrirse.
El movimiento remite los objetos
entre los cuales se establece al todo cambiante que él expresa, e inversamente.
Por el movimiento, el todo se divide en los objetos, y los objetos se reúnen en
el todo: y, entre ambos justamente, «todo» cambia. A los objetos o partes de un
conjunto, podemos considerarlos como cortes inmóviles; pero el movimiento se
establece entre estos cortes, y remite los objetos o partes a la duración de un
todo que cambia; expresa, pues, el cambio del todo en relación con los objetos,
él mismo es un corte móvil de la duración. Estamos así en condiciones de
comprender la profunda tesis del primer capítulo de Materia y memoria:
1) no
hay solamente imágenes instantáneas, es decir, cortes inmóviles del movimiento;
2) hay imágenes-movimiento que son cortes móviles de la duración;
3) por fin,
hay imágenes-tiempo, es decir, imágenes-duración, imágenes-cambio,
imágenes-relación, imágenes-volumen, más allá del movimiento mismo...