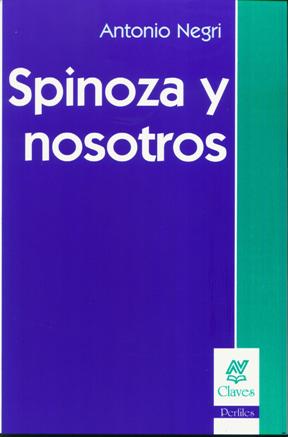LÓGICA DEL SENTIDO
VIGÉSIMO PRIMERA SERIE
DEL ACONTECIMIENTO
Dudamos a veces en llamar estoica a una manera concreta o poética de vivir, como si el nombre de una doctrina fuera demasiado libresco, demasiado abstracto para designar la relación más personal con una herida. Pero ¿de dónde surgen las doctrinas sino de heridas y aforismos vitales, que son otras tantas anécdotas especulativas con su carga de provocación ejemplar? Hay que llamar estoico a Joe Bousquet. La herida que lleva profundamente en su cuerpo, la aprende sin embargo, y precisamente por ello, en su verdad eterna como acontecimiento puro. En la medida en que los acontecimientos se efectúan en nosotros, nos esperan y nos aspiran, nos hacen señas: «Mi herida existía antes que yo; he nacido para encarnarla.»1 Llegar a esta voluntad que nos hace el acontecimiento, -convertirnos en la casi-causa de lo que se produce en nosotros, el Operador, producir las superficies y las dobleces en las que el acontecimiento se refleja, donde se encuentra incorporal y manifiesto en nosotros el esplendor neutro que posee en sí como impersonal y preindividual, más allá de lo general y de lo particular, de lo colectivo y lo privado: ciudadano del mundo. «Todo estaba en su sitio en los acontecimientos de mi vida, antes de que yo los hiciera míos; y vivirlos, es sentirse tentado de igualarme con ellos, como si les viniera sólo de mí lo que tienen de mejor y de perfecto.» O bien la moral no tiene ningún sentido, o bien es esto lo que quiere decir, no tiene otra cosa que decir: no ser indigno de lo que nos sucede. Al contrario, captar lo que sucede como injusto y no merecido (siempre es por culpa de alguien), he aquí lo que convierte nuestras llagas en repugnantes, el resentimiento en persona, el resentimiento contra el acontecimiento. No hay otra mala voluntad. Lo que es verdaderamente inmoral, es cualquier utilización de las nociones morales, justo, injusto, mérito, falta. ¿Qué quiere decir entonces querer el acontecimiento? ¿Es aceptar la guerra cuando sucede, la herida y la muerte cuando suceden? Es muy probable que la resignación aún sea una figura del resentimiento, él, que ciertamente posee tantas figuras. Si querer el acontecimiento es, en principio, desprender su eterna verdad, como el fuego del que se alimenta, este querer alcanza el punto en que la guerra se hace contra la guerra, la herida, trazada en vivo como la cicatriz de todas las heridas, la muerte convertida en querida contra todas las muertes. Intuición volitiva o transmutación. «Mi gusto por la muerte -dice Bousquet- que era fracaso de la voluntad, lo sustituiré por un deseo de morir que sea la apoteosis de la voluntad.» De este gusto a este deseo, en cierto modo no cambia nada, excepto un cambio de voluntad, una especie de salto sobre el mismo lugar de todo el cuerpo que cambia su voluntad orgánica contra una voluntad espiritual que quiere ahora, no exactamente lo que sucede, sino algo en lo que sucede, algo por venir conforme a lo que sucede, según las leyes de una oscura conformidad humorística: el Acontecimiento. Es en este sentido que el Amor fati se alía con el combate de los hombres libres. Que en todo acontecimiento esté mi desgracia, pero también un esplendor y un estallido que seca la desgracia, y que hace que, querido, el acontecimiento se efectúe en su punta más estrecha, en el filo de una operación, tal es el efecto de la génesis estática o de la inmaculada concepción. El estallido, el esplendor del acontecimiento es el sentido. El acontecimiento no es lo que sucede (accidente); está en lo que sucede el puro expresado que nos hace señas y nos espera. Según las tres determinaciones precedentes, es lo que debe ser comprendido, lo que debe ser querido, lo que debe ser representado en lo que sucede. Bousquet añade: «Conviértete en el hombre de tus desgracias, aprende a encarnar su perfección y su estallido.» No se puede decir nada más, nunca se ha dicho nada más: ser digno de lo que nos ocurre, esto es, quererlo y desprender de ahí el acontecimiento, hacerse hijo de sus propios acontecimientos y, con ello, renacer, volverse a dar un nacimiento, romper con su nacimiento de carne. Hijo de sus acontecimientos y no de sus obras, porque la misma obra no es producida sino por el hilo del acontecimiento.
El actor no es como un dios, sino como un contra-dios. Dios y el actor se oponen por su lectura del tiempo. Lo que los hombres captan como pasado o futuro, el dios lo vive en su eterno presente. El dios es Cronos: el presente divino es el círculo entero, mientras que el pasado y el futuro son dimensiones relativas a tal o cual segmento que deja el resto fuera de él. Al contrario, el presente del actor es el más estrecho, el más apretado, el más instantáneo, el más puntual, punto sobre una línea recta que no deja de dividir la línea, y de dividirse él mismo en pasado-futuro. El actor es el Aión: en lugar de lo más profundo, del presente más pleno, presente que es como una mancha de aceite y que comprende el futuro y el pasado, surge aquí un pasado futuro ilimitado que se refleja en un presente vacío que no tiene más espesor que el espejo. El actor representa, pero lo que representa es siempre todavía futuro y ya pasado, mientras que su representación es impasible, y se divide, se desdobla sin romperse, sin actuar ni padecer. Hay, en este sentido, una paradoja del comediante: permanece en el instante, para interpretar algo que siempre se adelanta y se atrasa, se espera y se recuerda. Lo que interpreta nunca es un personaje: es un tema (el tema complejo o el sentido) constituido por los componentes del acontecimiento, singularidades comunicativas efectivamente liberadas de los límites de los individuos y de las personas. El actor tensa toda su personalidad en un instante siempre aún más divisible, para abrirse a un papel impersonal y preindividual. Siempre está en la situación de interpretar un papel que interpreta otros papeles. El papel está en la misma relación con el actor como el futuro y el pasado con el presente instantáneo que les corresponde sobre la línea del Aión. El actor efectúa pues el acontecimiento, pero de un modo completamente diferente a como se efectúa el acontecimiento en la profundidad de las cosas. O, más bien, dobla esta efectuación cósmica, física, con otra, a su modo, singularmente superficial, tanto más neta, cortante y por ello pura, cuanto que viene a delimitar la primera, destaca de ella una línea abstracta y no conserva del acontecimiento sino el contorno o el esplendor: convertirse en el comediante de sus propios acontecimientos, contra-efectuación. Porque la mezcla física no es justa sino a nivel del todo, en el círculo entero del presente divino. Pero, para cada parte, cuántas injusticias e ignominias, cuántos procesos parasitarios caníbales que inspiran nuestro terror ante lo que nos sucede, nuestro resentimiento contra lo que sucede. El humor es inseparable de una fuerza selectiva: en lo que sucede (accidente), selecciona el acontecimiento puro. En el comer, selecciona el hablar. Bousquet asignaba las propiedades del humor-actor: aniquilar las huellas siempre que sea preciso; «levantar entre los hombres y las obras su ser de antes de la amargura»; «vincular a las pestes, a las tiranías, a las guerras más espantosas la suerte cómica de haber reinado para nada»; en una palabra, desprender de cada cosa «la porción inmaculada», lenguaje y querer, Amor fati.2 ¿Por qué todo acontecimiento es del tipo de la peste, la guerra, la herida, la muerte? ¿Quiere decir sólo que hay más acontecimientos desgraciados que felices? No, porque se trata de la estructura doble de todo acontecimiento. En todo acontecimiento, sin duda, hay el momento presente de la efectuación, aquel en el que el acontecimiento se encarna en un estado de cosas, un individuo, una persona, aquel que se designa diciendo: venga, ha llegado el momento; y el futuro y el pasado del acontecimiento no se juzgan sino en función de este presente definitivo, desde el punto de vista de aquel que lo encarna. Pero, hay, por otra parte, el futuro y el pasado del acontecimiento tomado en sí mismo, que esquiva todo presente, porque está libre de las limitaciones de un estado de cosas, al ser impersonal y preindividual, neutro, ni general ni particular, eventum tantum...; o, mejor, porque no tiene otro presente sino el del instante móvil que lo representa, siempre desdoblado en pasado-futuro, formando lo que hay que llamar la contra-efectuación. En un caso, es mi vida la que me parece demasiado débil para mí, que se escapa en un punto hecho presente en una relación asignable conmigo. En el otro caso, soy yo quien es demasiado débil para la vida, es la vida demasiado grande para mí, echando sus singularidades por doquier, sin relación conmigo, ni con un momento determinable como presente, excepto con el instante impersonal que se desdobla en todavía-futuro y ya-pasado. Que esta ambigüedad sea esencialmente la de la herida y de la muerte, la de la herida mortal, nadie lo ha mostrado como Maurice Blanchot: la muerte es a la vez lo que está en una relación extrema o definitiva conmigo y con mi cuerpo, lo que está fundado en mí, pero también lo que no tiene relación conmigo, lo incorporal y lo infinitivo, lo impersonal, lo que no está fundado sino en sí mismo. A un lado, la parte del acontecimiento que se realiza y se cumple; del otro, «la parte del acontecimiento cuyo cumplimiento no puede realizarse». Hay pues dos cumplimientos, que son como la efectuación y la contraefectuación. Por ello, la muerte y su herida no son un acontecimiento entre otros. Cada acontecimiento es como la muerte, doble e impersonal en su doble. «Ella es el abismo del presente, el tiempo sin presente con el cual no tengo relación, aquello hacia lo que no puedo arrojarme, porque en ella yo no muero, soy burlado del poder de morir; en ella se muere, no se cesa ni se acaba de morir.»3 Hasta qué punto este se difiere del de la trivialidad cotidiana. Es el se de las singularidades impersonales y preindividuales, el se del acontecimiento puro en el que muere es como llueve. El esplendor del se es el del acontecimiento mismo o la cuarta persona. Por ello, no hay acontecimientos privados, y otros colectivos; como tampoco existe lo individual y lo universal, particularidades y generalidades. Todo es singular, y por ello colectivo y privado a la vez, particular y general, ni individual ni universal. ¿Qué guerra no es un asunto privado? E inversamente, ¿qué herida no es de guerra, y venida de la sociedad entera? ¿Qué acontecimiento privado no tiene todas sus coordenadas, es decir, todas sus singularidades impersonales sociales? Sin embargo, hay mucha ignominia en decir que la guerra concierne a todo el mundo; no es verdad, no concierne a los que se sirven de ella o la sirven, criaturas del resentimiento. La misma ignominia que decir que cada uno tiene su guerra, su herida particulares; tampoco es verdad de aquellos que se rascan la llaga, criaturas también de la amargura y el resentimiento. Solamente es verdad del hombre libre, porque él ha captado el acontecimiento mismo, y porque no lo deja efectuarse como tal sin operar, actor, su contra-efectuación. Sólo el hombre libre puede entonces comprender todas las violencias en una sola violencia, todos los acontecimientos mortales en un solo Acontecimiento que ya no deja sitio al accidente y que denuncia o destituye tanto la potencia del resentimiento en el individuo como la de la opresión en la sociedad. El tirano encuentra sus aliados propagando el resentimiento, es decir, esclavos y sirvientes: únicamente el revolucionario se ha liberado del resentimiento, por medio del cual siempre se participa y se obtienen beneficios de un orden opresor. Pero ¿un solo y mismo Acontecimiento? Mezcla que extrae y purifica, y lo mide todo por el instante sin mezcla, en lugar de mezclarlo todo: entonces, todas las violencias y todas las opresiones se reúnen en este solo acontecimiento, que las denuncia todas al denunciar una de ellas (la más próxima o el último estado de la cuestión). «La psicopatología que reivindica el poeta no es un siniestro pequeño accidente del destino personal, un desgarro individual. No es el camión del lechero que le ha pasado por encima del cuerpo y lo ha dejado inválido, son los caballeros de los Cien Negros pogromizando a sus ancestros en los guetos de Vilno... Los golpes que ha recibido en la cabeza no lo fueron en una riña de gamberros en la calle, sino cuando la policía cargaba contra los manifestantes... Si grita como un sordo de genio es que las bombas de Guernica y de Hanoi lo han ensordecido...»4 La trasmutación se opera en el punto móvil y preciso en el que todos los acontecimientos se reúnen así en uno solo: el punto en el que la muerte se vuelve contra la muerte, en el que el morir es como la destitución de la muerte, en el que la impersonalidad del morir ya no señala solamente el momento en el que me pierdo fuera de mí, sino el momento en el que la muerte se pierde en sí misma, y la figura que toma la vida más singular para sustituirme.5 G.D
1 Respecto a la obra de Joe Bousquet, que es, toda ella, una meditación sobre la herida, el acontecimiento y el lenguaje, véanse los dos artículos esenciales de los Cahiers du Sud, n. 303, 1950: René Nelli, «Joe Bousquet et son double»; Ferdinand Alquié, «Joe Bousquet et la morale du langage».
2 Véase Joe Bousquet, Les Capitales, Le cercle du livre, 1955, pág. 103.
3 Maurice Blanchot, L'Espace littéraire, Gallimard, 1955, pág. 160.
4 Artículo de Claude Roy a propósito del poeta Ginsberg, Nouvel Observateur, 1968.
5 Véase Maurice Blanchot, opus cit., pág. 155: «Este esfuerzo para elevar la muerte a sí misma, para hacer coincidir el punto donde ella se pierde en sí y el punto donde yo me pierdo fuera de mí, no es un simple asunto interior, sino que implica una inmensa responsabilidad respecto de las cosas y no es posible sino a través de su mediación...»
Pintura: Willem De Kooning