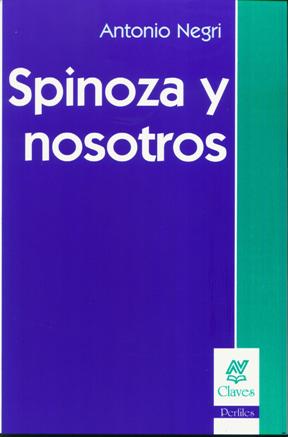De la ética de Spinoza

PROPOSICIÓN XXXIV
El alma no está sujeta a los afectos comprendidos dentro de las pasiones sino mientras dura el cuerpo.
Demostración: Una imaginación es una idea por medio de la cual el alma considera alguna cosa como presente (ver su Definición en el Escolio de la Proposición 17 de la Parte II), idea que revela más la actual constitución del cuerpo humano que la naturaleza de la cosa exterior (por el Corolario 2 de la Proposición 16 de la Parte II). Un afecto es, pues, una imaginación (por la Definición general de los afectos), en cuanto que revela la constitución actual del cuerpo; y, de esta suerte (por la Proposición 21 de esta Parte) el alma no está sujeta a los afectos comprendidos dentro de las pasiones sino mientras dura el cuerpo.
El alma no está sujeta a los afectos comprendidos dentro de las pasiones sino mientras dura el cuerpo.
Demostración: Una imaginación es una idea por medio de la cual el alma considera alguna cosa como presente (ver su Definición en el Escolio de la Proposición 17 de la Parte II), idea que revela más la actual constitución del cuerpo humano que la naturaleza de la cosa exterior (por el Corolario 2 de la Proposición 16 de la Parte II). Un afecto es, pues, una imaginación (por la Definición general de los afectos), en cuanto que revela la constitución actual del cuerpo; y, de esta suerte (por la Proposición 21 de esta Parte) el alma no está sujeta a los afectos comprendidos dentro de las pasiones sino mientras dura el cuerpo.
Corolario: De aquí se sigue que ningún amor es eterno, salvo el amor intelectual.
Escolio: Si nos fijamos en la común opinión de los hombres, veremos que tienen consciencia, ciertamente, de la eternidad de su alma, pero la confunden con la duración, y atribuyen eternidad a la imaginación o la memoria, por creer que éstas subsisten después de la muerte.
Escolio: Si nos fijamos en la común opinión de los hombres, veremos que tienen consciencia, ciertamente, de la eternidad de su alma, pero la confunden con la duración, y atribuyen eternidad a la imaginación o la memoria, por creer que éstas subsisten después de la muerte.








+Jean+DUBUFFET,+Galeries+Lafayette,+1961,+gouache+sur+papier+49x66+cm.jpg)